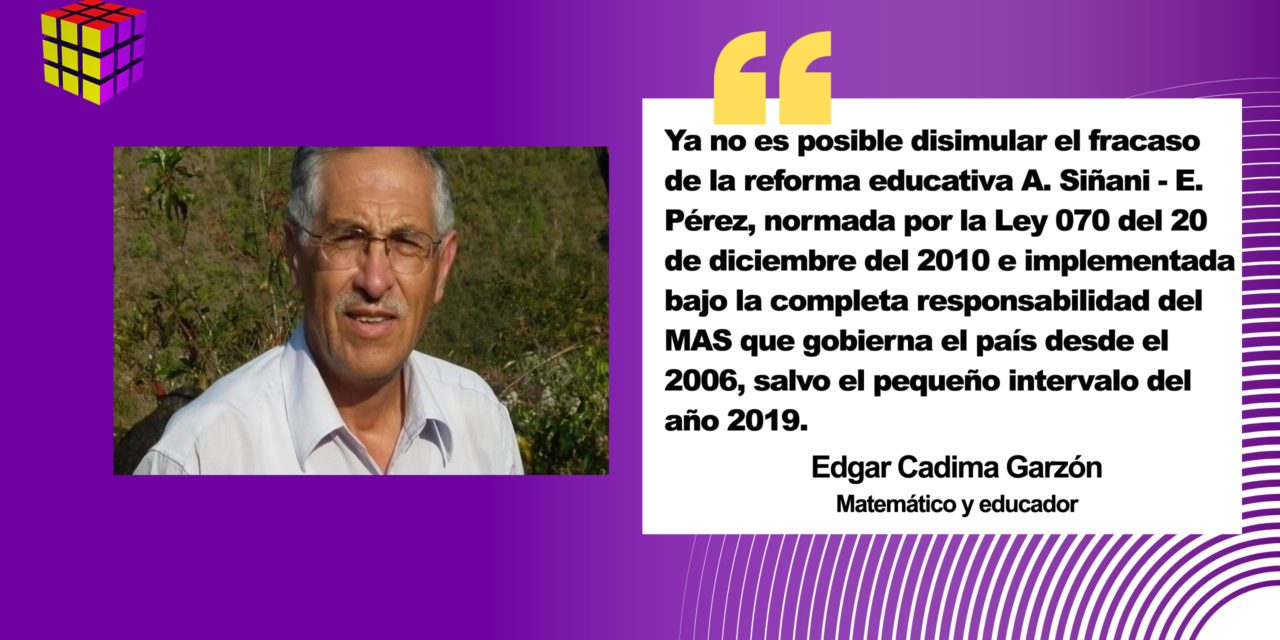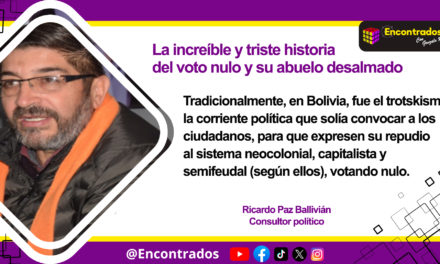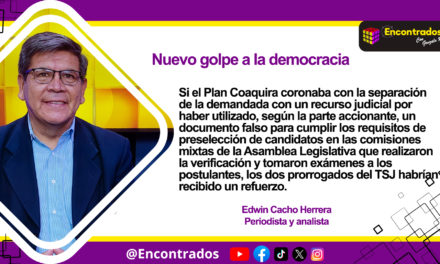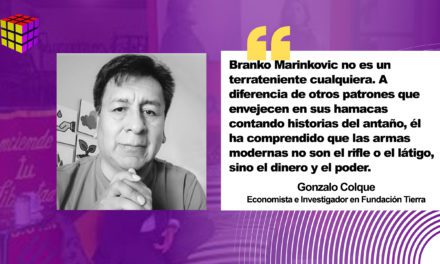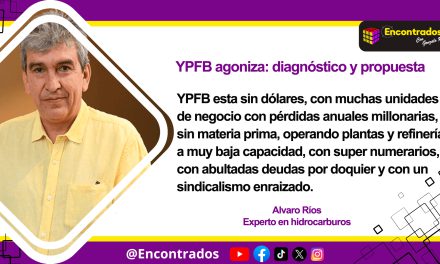Por: Edgar Cadima Garzón
Ya no es posible disimular el fracaso de la reforma educativa A. Siñani-E. Pérez, normada por la Ley 070 del 20 de diciembre del 2010 e implementada bajo la completa responsabilidad del MAS que gobierna el país desde el 2006, salvo el pequeño intervalo del año 2019.
El “Análisis del diagnóstico preliminar de secundaria 2023” elaborado por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) y publicado el año 2024 como una Serie de Documentos de trabajo colgados en su página web (Auditorías 1-2-3-4) presenta los siguientes datos de las pruebas aplicadas el año 2023 a estudiantes de sexto de secundaria en Bolivia:
Matemáticas: 3 estudiantes de 100 aprobaron un test de 25 items (97 reprobados).
Física: 2 estudiantes de 100 aprobaron un test de 25 items. (98 reprobados).
Química: 3 estudiantes de 100 aprobaron un test de 25 items. (97 reprobados).
“Los estudiantes responden correctamente menos del 30% de las pruebas de matemáticas, física y química” y “menos del 5 % de los estudiantes de sexto de secundaria alcanzaron resultados de aprobación (51/100 o más). Nota: Esta nota de aprobación de 51 puntos es muy baja; para una educación de calidad, la nota mínima de aprobación debería ser entre 60-70 puntos.
Lectura, “Los resultados indican que no se está logrando, para la mayoría de estudiantes, la comprensión lectora que está prescrita de modo curricular en los perfiles de salida”. “El 43% de los estudiantes (menos de la mitad) respondió correctamente”,… “lo que indica un nivel bajo de comprensión lectora”…“Si bien un grupo reducido alcanzó un desempeño muy alto, la mayoría se encuentra en niveles medios y bajos, evidenciando dificultades en distintos aspectos de la comprensión lectora” en los estudiantes de sexto de secundaria.
Escritura, “Los resultados de la prueba de escritura muestran que no se está logrando un nivel adecuado de producción escrita al término de la formación de secundaria”. “Tan solo un 20% de los estudiantes logran escribir textos que cumplen todos los aspectos mencionados con suficiencia adecuada y, en un pequeño porcentaje (3%), de un modo sobresaliente”. “Casi un tercio de los estudiantes no son capaces de escribir un texto que cumpla eficazmente con los requisitos mínimos de una situación comunicativa determinada”…“un alto porcentaje de bachilleres bolivianos tienen un dominio deficiente de la producción escrita evidenciada por dificultades en la organización de ideas, cohesión textual y corrección gramatical”.
Este es el mar de mediocridad en el que se debate la educación boliviana y la razón por la que las autoridades se resistían a realizar evaluaciones a la calidad del servicio. Sabían del desastre; nosotros lo intuíamos y ahora tenemos las evidencias.
Algunas causas.
1. El deficiente aprendizaje de la lecto-escritura. Los estudiantes leen poco o nada, no comprenden lo que leen, entonces no pueden aprender. Para aprender cualquier contenido, de cualquier asignatura, es fundamental comprender lo que se lee. Se ha perdido el hábito de la lectura y la práctica de lectura textos completos; hay casos que se hace lectura por capítulos (un grupo de niños lee un capítulo y los otros grupos, otros capítulos). Según IPSOS 2018, el promedio de libros (no revistas ni textos escolares), leídos en Bolivia, en un año, es de 1 a 3 (y eso), cuando una media recomendada es de 12,6 libros al año. Ana Barzone sostiene que “el que no sabe leer o no entiende lo que lee, no puede estudiar” ni aprender. “El primer paso para aprender cualquier contenido de cualquier materia es poder comprender lo que se lee”.
La escritura se ha convertido en una copia de palabras y/o párrafos; se ha perdido la noción de creatividad y la práctica insistente de organizar ideas y expresarlas grafológicamente. Los estudiantes ni siquiera manejan bien el lápiz, sus trazos de escritura son torpes e ilegibles, han olvidado la caligrafía o la escritura tipo carta. “Un alto porcentaje de bachilleres bolivianos tienen un dominio deficiente de la producción escrita, evidenciado por dificultades en la organización de ideas, cohesión textual y corrección gramatical”.
2. El currículo es ampuloso, enciclopédico y poco pertinente. Las conclusiones de las pruebas realizadas por el OPCE en las asignaturas aplicadas, señalan, en varias partes que “los contenidos prescritos en el currículo de secundaria no se cumplen a cabalidad en la mayoría de las unidades educativas” (mate, física y química), o que “no se está logrando, para la mayoría de los estudiantes, la comprensión lectora que está prescrita de modo curricular en los perfiles de salida”… “el análisis curricular realizado para la elaboración de la prueba (escritura) evidenció la insuficiente presencia de contenidos y objetivos que prescriban la instrucción explícita de procesos y estrategias de escritura”.
El congreso plurinacional de la educación ha identificado el currículo como el principal problema y queda el desafío de encarar adecuadamente sus soluciones a futuro.
3. Según el estudio “La situación social de Bolivia” publicado por la Fundación Milenio (2023) los docentes se caracterizan por un bajo conocimiento, prácticas pedagógicas poco efectivas y serios problemas de motivación, liderazgo y orientación” en el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, la formación docente y su actualización en servicio tiene serias deficiencias a lo que se añade la ausencia de los maestros a su trabajo en tanto factor asociado que influye negativamente al buen ritmo de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el área rural. Estos factores ya no son solo de formación, sino de responsabilidad del rol docente y de su desempeño, lo que requiere implementar estrategias adecuadas para garantizar una asistencia y desempeño óptimo de los/as docentes.
4. La ausencia de apoyo que sufren los estudiantes en tras aspectos. La falta de apoyo sicológico escolar. En una edad de profundos cambios sicológicos, personales y de contexto ese apoyo es fundamental.
La falta de apoyo de los padres de familia. Pareciera que los padres de familia se sienten liberados de la responsabilidad que tienen en el estudio de sus hijos e hijas y que todo ello es obligación de la escuela.
La falta de bibliotecas y equipos de apoyo en las escuelas y en las casas. Las condiciones de pobreza, particularmente en el área rural o sectores populares, impide que puedan tener esos materiales en sus casas, por lo que las escuelas deberían facilitarlos junto a laboratorios, bibliotecas, periódicos, revistas, materiales de apoyo, etc.
5. La ausencia de condiciones para la educación remota (virtual y otras modalidades) expresada por la escasa conectividad y carencia de equipos, particularmente en el área rural.
6. La promoción automática en el primer ciclo de primaria y la equivocada idea de no generar traumas en los niños han debilitado las exigencias de estudio sistemático. Esta modalidad ha relajado las exigencias de disciplina, esfuerzo, ejercicios, identificación de debilidades, etc. Felizmente, el gobierno ha tomado consciencia de este factor y ha determinado suprimir esta modalidad, pero el daño está hecho y los resultados se arrastrarán todavía por algún tiempo.
7. La ausencia de seguimiento a las actividades en el aula impide acciones de retroalimentación.
8. La estafa del calendario escolar. Lo de los 200 días de clases es una referencia utópica. Se calcula que, entre paros o huelgas, feriados cívicos u otros santorales y actividades extracurriculares se pierden cerca de 35 días del calendario escolar, lo que resulta una estafa ya que reduce, enormemente, el tiempo asignado a los estudios.
9. Los estudiantes aprenden poco. Si no saben leer entonces no comprenden lo que leen ni aprenden. El estudio se reduce a una memorización. Un ejemplo evidente del aprendizaje deficiente se presenta en el inglés.
10. El exacerbado centralismo administrativo y educativo.
Seguramente, hay muchas otras causas más y he señalado aquellas que parecen más evidentes.
Evidenciar estas causas, significa reconocer que el modelo educativo socio comunitario productivo del MAS ha fracasado y que nuestro país requiere un nuevo modelo educativo que permita realmente formar a los estudiantes y aportar al desarrollo del país.
Otros datos no menos importantes
“Se cosecha lo que se siembra”. Los estudiantes a los que aplicó sus pruebas el OPCE, el año 2023, son de la misma generación de estudiantes a los que aplicó el TERCE/LLECE las pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias el año 2017, lo que muestra que los estudiantes han arrastrado sus deficiencias o, en otras palabras, los resultados hallados por el OPCE son la consecuencia lógica de los resultados mediocres ya anunciados por el TERCE, seis años antes.
Así, los estudiantes de primaria llegan al nivel de secundaria con déficits de conocimientos tan altos en sus estudios básicos, que les impide un adecuado proceso de aprendizaje que exige conocimientos sólidos y mayores capacidades de razonamiento, de pensamiento abstracto y crítico, etc, lo que genera dos alternativas: por una parte abandonan el colegio y hacen parte de ese casi 20 % que abandonan o, por otra parte, arrastran sus deficiencias llegando al bachillerato con resultados mediocres, de tal manera que la formalidad del título de bachiller vale más que la calidad de sus aprendizajes logrados.
Palabras finales
La solución o superación real de esta situación tiene que tener un carácter integral que, con políticas públicas adecuadas, resuelva muchos de los problemas económicos y sociales por los que atraviesa la sociedad boliviana. Un proceso en el que la educación sea realmente considerada como el factor fundamental de desarrollo del país y, por tanto, contar con la atención y recursos necesarios para encarar los desafíos. La superación de esta situación deberá ser parte de políticas económicas y sociales que pongan a la educación en el centro de las preocupaciones. Indudablemente, esos desafíos no los puede asumir un gobierno que se encuentra de salida y que en 20 años de hegemonía no ha tenido la capacidad para resolverlos.
Sabemos que la deficiente calidad del servicio educativo boliviano está muy condicionada por las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, pero la educación no tiene la competencia para resolver esos problemas. La educación debe hacer los esfuerzos para resolver la crisis que se encuentra en el campo de su competencia, las deficiencias estructurales educativas, particularmente las causas de esta situación, señaladas líneas arriba.
Brindar una educación pública de calidad es responsabilidad de las autoridades educativas y es el mecanismo para reducir las desigualdades, generar movilidad social, satisfacer la demanda de los estudiantes y aportar a las condiciones de desarrollo nacional.
La escuela es el espacio de intermediación entre la familia y la sociedad. Los datos nos están mostrando que la escuela no está cumpliendo, adecuadamente, este rol; que el servicio que brinda es mediocre o deficiente y el daño que se está haciendo a los estudiantes bolivianos, así como al país en su conjunto, es enorme, ya que se está dejando generaciones de jóvenes con serias deficiencias y limitaciones para encarar su futuro y el del país.
En resumen, el modelo educativo socio comunitario productivo aplicado por el MAS ha fracasado; lo único que ha logrado ha sido llenar el país de analfabetos funcionales que en esta época de revolución del conocimiento los vuelve personas prescindibles, es decir personas marginales que no aportan significativamente al desarrollo del país.
La superación de esta situación, con una educación pública de calidad, permitirá que los jóvenes estudiante bolivianos puedan desarrollar su ser, ampliar sus potencialidades y lograr cierto ascenso social que les permita mejores condiciones de vida.
Edgar Cadima Garzón es matemático y educador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera