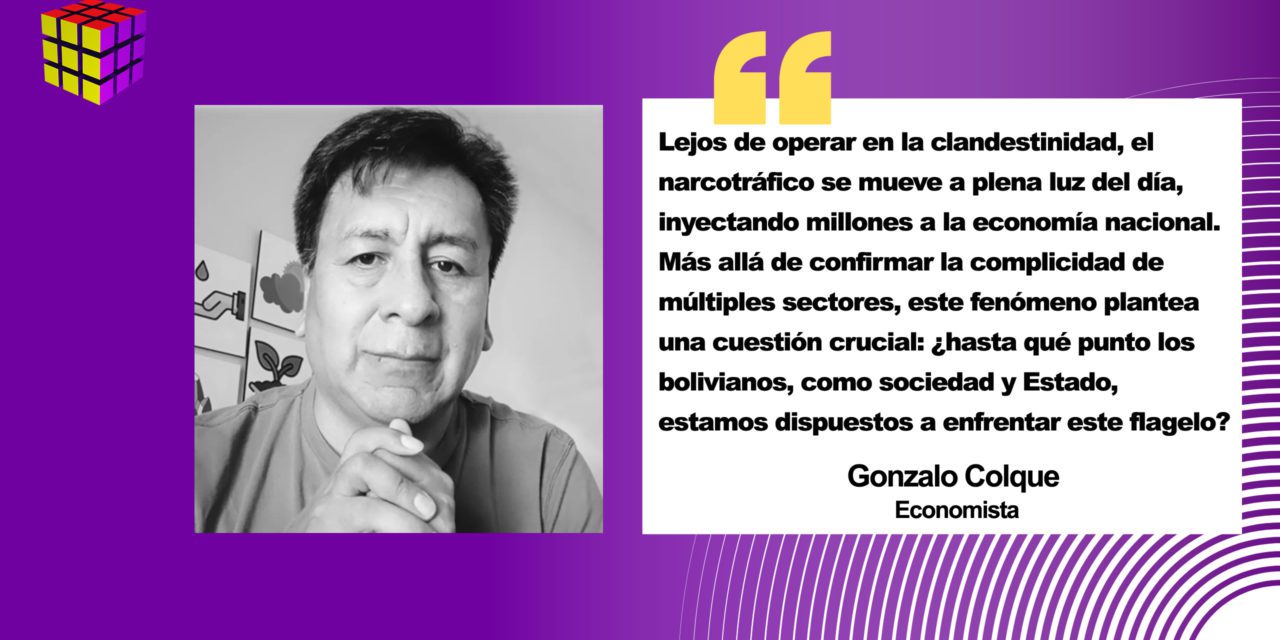Por: Gonzalo Colque
El narcotráfico suele enseñarse en las aulas universitarias como una “economía subterránea” que opera en las sombras, pero esta visión es engañosa. En el día a día, está a vista y paciencia de todos: negocios con escasa clientela, que prosperan inexplicablemente o personas comunes que, de la noche a la mañana, ostentan fortunas y gozan de aceptación social. El poder político y las fuerzas policiales no solo conocen a los peces gordos por su nombre y apellido, sino que en muchos casos se convierten en piezas clave dentro de sus redes de protección, tal como lo evidencia el caso del capitán José Carlos Aldunate.
Lejos de operar en la clandestinidad, el narcotráfico se mueve a plena luz del día, inyectando millones a la economía nacional. Más allá de confirmar la complicidad de múltiples sectores, este fenómeno plantea una cuestión crucial: ¿hasta qué punto los bolivianos, como sociedad y Estado, estamos dispuestos a enfrentar este flagelo?
Para responder con claridad, es imperativo dudar de lo conocido e incluso replantear nuestra comprensión del problema. Un punto de partida sería aceptando la premisa de que la economía del narcotráfico, lejos de ser un mundo clandestino y aislado, se entrelaza con la economía formal, la economía informal, los negocios lícitos e ilícitos. No existen fronteras claras entre ellos, sino líneas difusas, zonas grises e interconexiones. Estos entrecruzamientos crean un entorno favorable para que los narcotraficantes combinen hábilmente inversiones legales con operaciones de lavado de activos, donde los negocios fachada se camuflan con lo legítimo.
En el fondo, todos sabemos que es así, que la narcoeconomía impregna casi todos los ámbitos de la vida nacional, pero nos negamos a admitirlo de manera explícita. No es un detalle menor esta displicencia colectiva porque se constituye en la premisa equivocada en que se asientan las políticas y estrategias de la lucha antidrogas: la de que el narcotráfico es un delito encapsulado y desvinculado del resto de la economía. Esta forma de concebir la realidad explica, por ejemplo, por qué las altas esferas de poder económico y político permanecen intocables, pese a que muchas de ellas cobijan a los grandes capos que se presentan ante la sociedad como empresarios héroes, prósperos y benefactores. Desde estos círculos de influencia, los narcos tejen relaciones clientelares y manejan redes de protección que abarcan sindicatos, empresarios, políticos, fuerzas de seguridad, operadores judiciales, entre muchos otros.
Según las estimaciones más fiables disponibles, los ingresos generados por el narcotráfico representan entre un 2% y un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Un estudio reciente publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario considera que llega a un 3,3% que, extrapolando con datos del 2023, equivale a unos 1,5 mil millones de dólares. Para poner en perspectiva, esta cifra equivale al total de las exportaciones de gas natural del mismo año y duplica el valor de exportación del oro boliviano. Puesto de otra forma, alcanza para pagar dos veces los sueldos y salarios de un año de todo el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Como se puede deducir, estamos frente a un desafío complejo por doble partida. Por un lado, el narcotráfico es como un cáncer metastásico que ya se ha propagado por todas las capas o estratos de la sociedad boliviana y las instituciones del Estado y, por otro lado, los ingresos que mueve representan montos que suman los ingresos de varios rubros productivos, por lo que tiene un papel influyente y capaz de estabilizar o desestabilizar la economía nacional.
La mala noticia es que la situación puede agravarse. La narcoeconomía y el crimen organizando están mostrando señales de convertirse en ejes estructurantes de nuestra cotidianidad. A estas alturas, el Chapare es casi un chivo expiatorio conveniente, utilizado para evadir una discusión franca sobre la verdadera magnitud del narcotráfico en el entramado social, político, económico y territorial del país. Tiempo atrás, un texto que escribí sobre los vínculos entre los soyeros de Santa Cruz y los cocaleros del Chapare desató una reacción airada entre la cruceñidad conservadora, quienes prefirieron cerrar los ojos ante hechos comprobables. Estas reacciones no son una buena señal, porque es bien sabido que la negación es apenas la primera etapa en el proceso de confrontación y aceptación de una realidad dolorosa.
Entonces, insistir en políticas y acciones antidrogas que niegan las interconexiones de la narcoeconomía equivale a aferrarnos a un tratamiento médico que sigue confiando en remedios que son peor que la enfermedad. Un ejemplo concreto es el sistema penitenciario que funciona según un ordenamiento jurídico basado en la creencia de que la cárcel desarticula el crimen, cuando, en realidad, el régimen abierto que rige en Bolivia reproduce y amplifica las redes del narcotráfico.
Retomando la pregunta inicial, estas consideraciones conducen a una respuesta nada alentadora. Como sociedad y Estado, no estamos preparados para enfrentar la narcoeconomía, al menos no en las actuales condiciones. Las investigaciones financieras están más subordinadas que nunca al poder político y el manejo discrecional de los bienes incautados reproduce entre las filas policiales el consumo exhibicionista de los narcos. La cultura narco florece peligrosamente.
La lucha contra el narcotráfico no debería limitarse a la persecución de los eslabones más expuestos y vulnerables, sino concebirse como una batalla con rango de política de Estado en contra de un sistema de complicidades profundamente arraigado en el tejido social y estatal del país.
Gonzalo Colque es economista e investigador de la Fundación TIERRA.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera