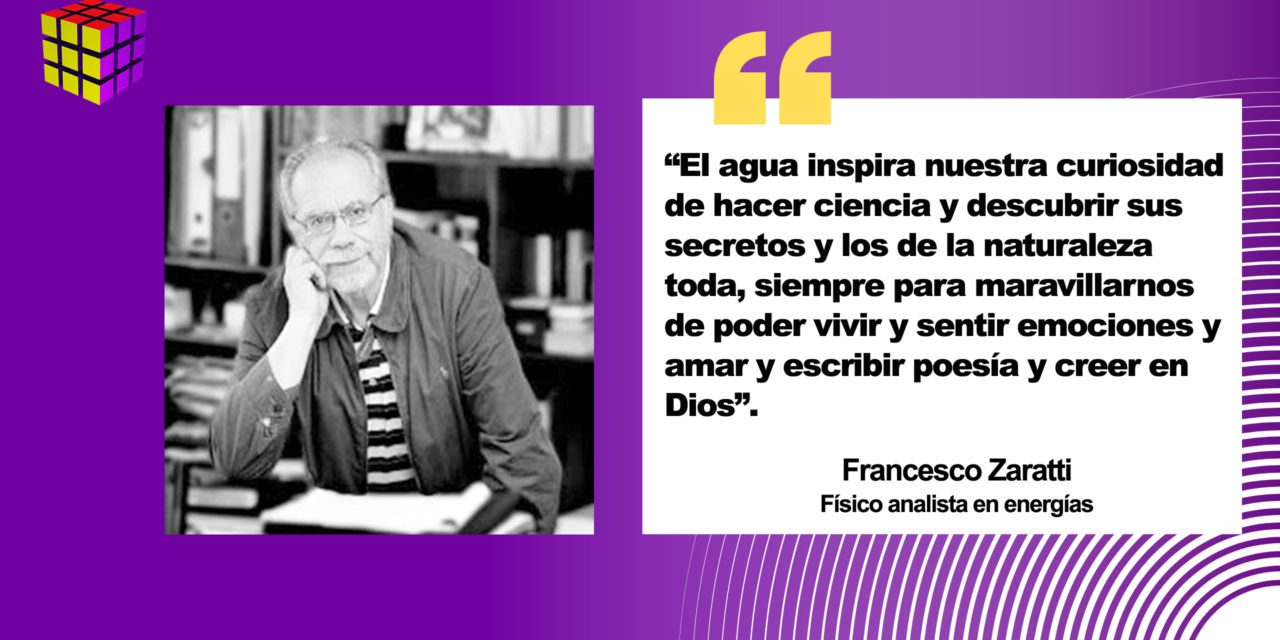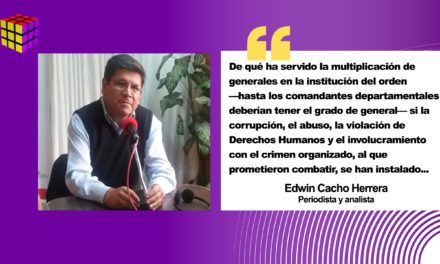Por: Francesco Zaratti
Tuve el honor de presentar en Tarija, frente a una selecta concurrencia, el libro “El Agua”, escrito por Hernán Vera Ruiz, un brillante físico-químico de amplia trayectoria internacional. Esa obra introduce a varios aspectos científicos, culturales, religiosos y mitológicos del elemento característico de la vida en el “Planeta Agua”, como acertadamente el Dr. Vera sugiere llamar a nuestro planeta.
El libro, que en mi tarea de revisor, vi nacer y desarrollarse, impresiona por el entusiasmo, casi una obsesión, del autor por “la historia y saga de una molécula extraordinaria”, como reza el subtítulo, reforzado, con un guiño a Galileo, con el apelativo de “Universum Vitae Nuntius”. Ese entusiasmo nació, como no podía ser diversamente, de la experiencia de un niño chapaco, criado en el municipio de San Luis de Entre Ríos y hechizado por las cristalinas aguas del rio Pajonal.
La obra de mi amigo está sólidamente anclada en la micro y macrociencia en sus ramas interdisciplinarias (física, química, biología, astrofísica, geología, entre otras) y toma en cuenta resultados recientes de la investigación. Pero, es también un texto que irradia culturas, mitologías y religiones, reflejando la amplia formación científica y humanística del autor, puesta al servicio de los lectores más legos en la ciencia.
Las aguas tranquilas de los apacibles ríos que riegan y fecundan la tierra –resalta Hernán– inspiran paz y sosiego, como en el Salmo 23, pero no dejan de suscitar respeto y temor por su fuerza arrasadora, trayéndonos a la memoria el (no tan) mitológico Diluvio. Como una amada que tiene sus excesos, el agua llega a producir dolor y sufrimiento, ora por su desoladora ausencia, ora por sus devastadoras aluviones, ora por las destructivas heladas, especialmente cuando es modulada por los fenómenos de El Niño o La Niña, tan caprichosos como los nombres que llevan.
La ternura del agua, contenida en una lágrima o en el rocío albergado en una flor, se transforma fácilmente en llanto amargo de dolor y desesperación, ante el embate de la naturaleza o de la vida, o en corriente de muerte, como nuestros ríos envenenados por el mercurio y por la codicia criminal.
Desde la concepción nadamos en el agua que llena dos tercios del cuerpo de un bebé, y, poco a poco, con la edad, empezamos a “secarnos”, mostrando, en nuestra piel, que la vida se nos va junto con el agua. Desde la del bautismo hasta la que rocía el ataúd, el agua acompaña también nuestro itinerario espiritual.
Ni qué decir de la utilidad del agua que con sus caídas se vuelve fuente de energía limpia, del asombro que nos produce con sus majestuosas cascadas y de las carreteras fluviales que, además del transporte, nos regalan variedades de peces y otras criaturas.
Al igual que Hernán, también yo he sentido una fascinación temprana por un aspecto del agua: la transición de la simplicidad de una molécula de agua a las propiedades macroscópicas de ese elemento (¡una molécula de agua no moja, pero una gota sí!) y aún más a fenómenos tan asombrosos como las olas del mar.
La física moderna nos enseña que la compleja hermosura de una ola es el resultado de un movimiento “cooperativo” de las moléculas de agua. Esa comprensión me induce a pensar que los humanos, varones y mujeres, deberíamos imitar ese atributo del agua y actuar cooperativamente para transfigurar nuestras destrezas individuales en obras bellas, buenas y valiosas para el bien común y universal.
Termino citando un párrafo del epílogo del libro: “El agua inspira nuestra curiosidad de hacer ciencia y descubrir sus secretos y los de la naturaleza toda, siempre para maravillarnos de poder vivir y sentir emociones y amar y escribir poesía y creer en Dios”.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera